| |
| |
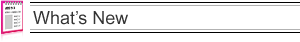  |
EXPERIENCIA
EN JAPON
PROGRAMA
DE INVITACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL IDIOMA JAPONÉS:
RAMIRO HIDALGO
|
| |
Como
funcionario del Servicio Exterior de la República Argentina,
es para mi un gran honor el haber sido invitado por el Gobierno
del Japón para participar del Programa de Estudio del
Idioma Japonés para Funcionarios Públicos y
Diplomáticos, el cual se lleva a cabo anualmente en
la Japan Foundation Language Institute, Kansai (prefectura
de Osaka). El Programa, en esta oportunidad integrado por
39 funcionarios provenientes de 33 países, tiene como
principal objetivo, además de la enseñanza del
idioma japonés, el estudio de la historia, cultura
y tradiciones niponas.
Sin
duda, el sistema de enseñanza de la Japan Foundation
está estructurado a la perfección. Como resultado
de una minuciosa planificación de todos los cursos
(gramática, conversación, lectura, escritura,
etc.) y de las numerosas actividades complementarias (viajes,
visitas, seminarios, eventos culturales, etc.), el programa
posibilita que el becario extranjero, aun sin conocimiento
previo del idioma, adquiera rápidamente las herramientas
básicas como para poder desenvolverse en su vida cotidiana
y, hacia final del curso, apunta a que pueda desenvolverse
en un ámbito profesional.
Desde
el momento que puse pie en el Aeropuerto Internacional de
Kansai, imponente obra arquitectónica montada sobre
una isla artificial en plena Bahía de Osaka, mi asombro
por Japón no para de crecer. Motivos no faltan. Puntualidad,
limpieza, laboriosidad, organización, respeto, orden
y un absoluto apego por las reglas y el protocolo son apenas
las primeras cualidades que se evidencian. Asimismo, al ir
familiarizándome con su gente y su historia, comencé
a descubrir algunas –y solo algunas– de las características
más profundas que hacen al pueblo nipón.
Tras
un par de días que sirven a uno para instalarse, conocer
el programa de estudios y familiarizarse con el simpático
y cómodo barrio suburbano en que se encuentra el Instituto
(que también hace de hogar), se comienza con las clases
de japonés “de supervivencia”, cuyo fin
es preparar a los participantes para que, en un plazo de apenas
7 días, puedan viajar a Kyoto y a Tokio con el vocabulario
suficiente como para poder volver por su cuenta (tarea bastante
menos sencilla de lo que parece).
|
|
Kyoto
inmediatamente sorprende al viajero por la sublime belleza
que irradian sus templos y palacios. El Templo Rokuonji
(Kinkaku o Templo Dorado), cubierto por hojas de oro
sobre laca japonesa, combina estilos arquitectónicos
propios de un palacio, una casa samurai y un templo
Zen. Rodeado por exquisitos jardines y un magnífico
lago salpicado por islas de pequeños árboles,
el Templo Rokuonji se erige como una cumbre dorada entre
un mar de serena elegancia. El Jardín de Piedras
del Templo Ryoanji también merece algunas líneas.
Este pequeño rectángulo de 25 metros de
largo y 10 de ancho, que contiene en su interior 15
piedras de distintos tamaños sobre una base de
granito blanco, es considerada como una de las obras
maestras de la cultura Zen. Su sencillez y misticismo
inexorablemente invitan al observador a sumergirse en
un estado de profunda reflexión y gracia. Para
los visitantes más inquietos, el “jardín”
los invita a encontrar el único punto desde donde
pueden observarse las 15 piedras simultáneamente.
A pocos pasos de este enigmático jardín
encontramos el “Tsukubai”, un recipiente
de piedra que, además de servir para la ceremonia
del té, contiene una curiosa inscripción
que reza “únicamente aprendo a estar satisfecho”.
La frase, según se dice, afirma que la riqueza
espiritual siempre supera la riqueza material; concepto
fundamental para la filosofía Zen.
En
sintonía con estas creencias es que también
hallamos en Japón numerosas ceremonias en torno
a la contemplación de la luna. Una de ellas,
magistralmente descripta por Yukio Mishima en “Nieve
de Primavera”, es el Otachimachi. Según
el relato, dos adolescentes vestidos según marca
la tradición permanecen sobre el césped
cubierto de rocío, sosteniendo en las manos “...una
gran vasija de madera de ciprés, con agua, para
recoger en ella la luz de la luna”. Este ritual,
lleno de poesía y belleza, como casi todos los
convencionalismos estéticos nipones, esta cargado
de simbolismos. Contemplar la imagen de la luna en lugar
de la luna misma pretende representar la unidad entre
el mundo real y el imaginario. Similar concepto explica
la preferencia que pueda generar un bonsái por
sobre un árbol de tamaño natural. Pero
no todo en el Japón tradicional es filosofía
Zen, arreglos florales Ikebana, jardines miniatura o
festivales del cerezo y del crisantemo.
|
|
La
sublevación de la “Liga del Viento Divino”
es un episodio bélico que Mishima –nuevamente–
rescata por estar impregnado de romanticismo, justamente por
la consciente inutilidad práctica de la heroica acción
llevada a cabo. En el año 1876, un grupo de samurai
de Kumamoto deciden asaltar un cuartel militar que respondía
plenamente al gobierno del Emperador Meiji, el cual estaba
dispuesto a acabar definitivamente con la casta samurai. Uno
de los ancianos samurai, al apremiar la adquisición
de armas de fuego, con el fin de poder combatir al enemigo
en igualdad de condiciones, se enfrenta inmediatamente con
la oposición en bloque del resto del grupo. “¿Cómo
pretendes que usemos las armas de los bárbaros? Iremos
al combate con espadas, lanzas y alabardas. Nada más.
No importa la Victoria sino la pureza de la acción”.
La mayoría murió en combate, y los sobrevivientes
reunieron sus últimas fuerzas para hacerse seppuku
(hara-kiri). “En nuestros corazones”, escribe
Mishima, “tantos siglos templados en el código
del samurai, ha brotado una extraña paradoja: sin etiqueta
no tenemos moral”. De ahí que una de las mayores
vergüenzas para un japonés es, justamente, la
quiebra involuntaria de una norma de etiqueta, cortesía
o urbanidad. En la Tierra del Sol Naciente, aún en
nuestros días, se puede observar la importancia que
se le otorga a la preservación del honor y del decoro,
pues para el japonés “cada cosa tiene que estar
en su sitio”, tanto en su vida profesional como en su
vida social y personal.
Tras este
primer contacto con el Japón tradicional, en cuestión
de horas me encontraba viajando a más de 200 km/h a
bordo del famoso Shinkansen (Tren Bala), con destino a la
moderna y cosmopolita ciudad de Tokio. El solo hecho de transitar
por la estación donde arriba el Shinkansen permite
hacerse una idea de la intensa dinámica que caracteriza
esta inmensa y densamente poblada capital. En Tokio –además
de asistir al cocktail de bienvenida ofrecido por el Gaimushoo
(Ministerio de Relaciones Exteriores), donde tuve el honor
de pronunciar el discurso de agradecimiento en nombre de todos
mis colegas– tuve oportunidad de pasear por el tradicional
barrio de Asakusa, el moderno y pintoresco barrio de Roppongi,
el agitado barrio de Shinjuku y apreciar, desde los jardines
circundantes, el majestuoso Palacio Imperial.
Ante este
choque de sensaciones, la pregunta que naturalmente se formula
cualquier visitante extranjero es si resulta posible conciliar
tradiciones tan arraigadas con costumbres foráneas
cada vez más globalizadas. En mi humilde opinión,
la respuesta ha de ser afirmativa. Por diferentes circunstancias
históricas y características propias de la nación
nipona, los japoneses pudieron combinar con notable armonía
sus propias tradiciones con aquellas que les eran ajenas.
Prueba de ello es, en mi opinión, su sistema de escritura
tripartito, donde utilizan el Kanji (ideogramas de origen
chino) para expresar los conceptos, el Hiragana para expresar
la relación entre los distintos Kanji o generarles
alguna variación, y el Katakana para escribir palabras
de origen extranjero. Otro ejemplo puede encontrarse en el
sincretismo de sus tradiciones religiosas, al practicarse
simultáneamente el Shintoismo (religión tradicional
del Japón), el Budismo, y hasta el Cristianismo si
consideramos la creciente tendencia a celebrar matrimonios
según las costumbres cristianas (o más bien,
la estética cristiana).
Y he aquí
otra de las invalorables experiencias que ofrece el programa
de estudios de la Japan Foundation: la oportunidad de entablar
profundos lazos con colegas de diferentes países, culturas
y creencias (en especial, muchos tenemos la oportunidad de
tender puentes con aquellos países en los que no contamos
con una representación diplomática).
No cabe
duda que en el mundo contemporáneo el proceso de globalización
(que lejos de ser un fenómeno nuevo, es un proceso
que viene arrestándose desde los primeros viajes de
Marco Polo o el descubrimiento de América) se viene
profundizado con gran intensidad gracias a las nuevas tecnologías
de la información. En este escenario, la comunicación
internacional efectiva –muchas veces ejercida en tiempo
real– ha cobrado una nueva significancia; a tal punto
que incluso trasciende su importancia como elemento constructor
de comprensión, respeto mutuo y tolerancia entre las
naciones.
En este
contexto, el aprendizaje del idioma hablado por la segunda
economía del mundo (además de dar origen a las
obras maestras de Kawabata, Kenzaburo, Mishima o Kurosawa),
resulta una herramienta fundamental para estrechar nuestra
ya excelente relación bilateral, profundizar nuestros
lazos económicos y comerciales y, fundamentalmente,
generar verdaderos espacios de cooperación multilateral
ante los complejos desafíos que nos depara el nuevo
milenio.
Nota:
Este artículo fue escrito a título estrictamente
personal. Las opiniones aquí incluídas pertenecen
exclusivamente al autor y de ningún modo pretenden
reflejar opiniones oficiales del gobierno argentino. |
| |
 
|
|
|
|
